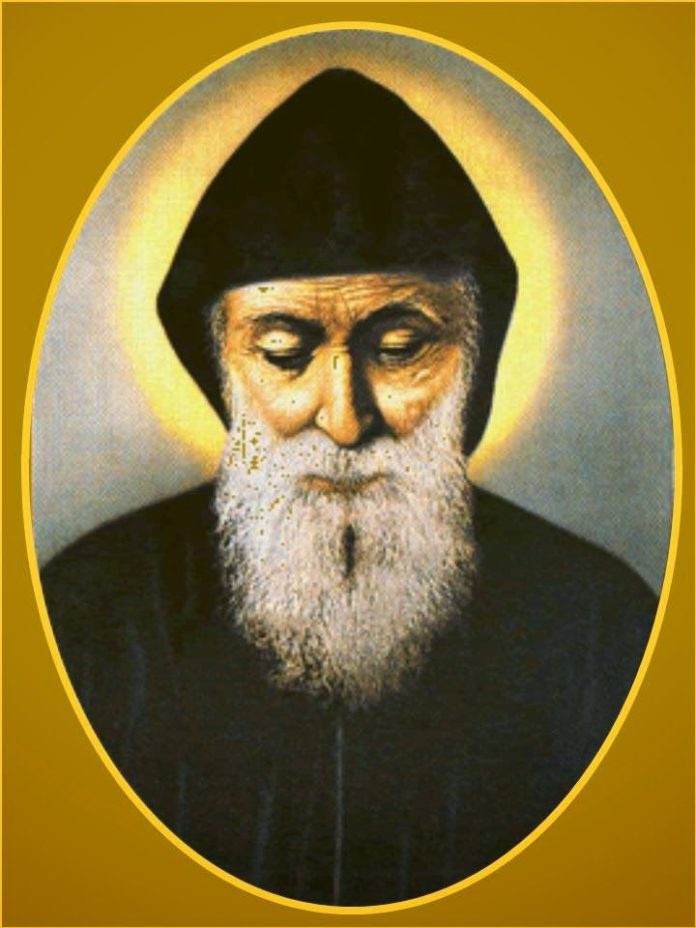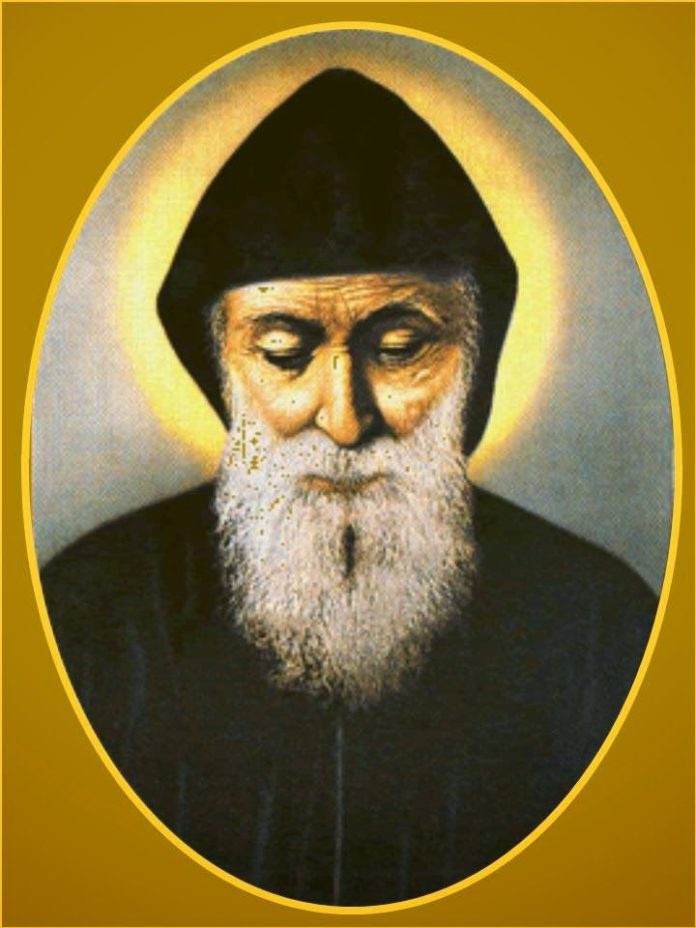|
En el Líbano, cuyos majestuosos cedros y míticas montañas fueron tantas veces alabados en las Sagradas Escrituras, brilló, en pleno siglo XIX, uno de los más grandes anacoretas de la historia de la Iglesia.
Desde los primeros tiempos del Cristianismo, brillaron en el firmamento de la Iglesia hombres y mujeres orantes que pasaban su vida en la contemplación y el silencio, absortos solamente en Dios. Enteramente despojados de las preocupaciones terrenas, tenían el alma puesta en un único fin: vacare Deo —descansar en Dios, darse a Dios.
Retrocedamos casi dos siglos y viajemos, en busca de una de esas almas, a un país  de escarpados montes cuyas maravillas han sido proclamadas innumerables veces en los Libros Sagrados: El Líbano. Allí fue donde en 1828, en la aldea de Beqaa Kafra, nació a la sombra de los cedros centenarios el pequeño Jússef Makhlouf. de escarpados montes cuyas maravillas han sido proclamadas innumerables veces en los Libros Sagrados: El Líbano. Allí fue donde en 1828, en la aldea de Beqaa Kafra, nació a la sombra de los cedros centenarios el pequeño Jússef Makhlouf.
Dios empieza a hablarle al corazón
En los tiernos años de su infancia su padre, Antun Za’rur Makhlouf, fallece, sometido por el ejército otomano a un régimen de trabajos forzados. Su madre, Brígida, contrajo segundas nupcias y dejó a sus hijos la casa y las pequeñas propiedades de Antun. Ellos quedaron bajo la tutela de su tío paterno, Tannus.
Con inclinación a la piedad y a la devoción, le cupo al pequeño Jússef, que era el benjamín de los cinco hermanos, darles buen ejemplo en el cumplimiento de sus deberes. Dotado de un espíritu piadoso y altamente sumiso, recitaba diariamente las oraciones con su familia, así como desempeñaba con gran esmero la tarea de vigilar los animales cuando pastaban.
Sus virtudes se hicieron en seguida manifiestas a todos los habitantes de la aldea. Le gustaba la soledad, era prudente e inteligente. En la iglesia se mantenía recogido, sin mirar siquiera a su alrededor. De tal manera su comportamiento llamaba la atención, que los niños de la región se referían a él como “el santo”.
La Providencia fue preparando poco a poco el alma de este hijo escogido hasta el punto que, viviendo aún en el mundo, usaba de él sólo para cumplir lo que era la única aspiración de su vida. “Cuando Dios quiere unirse íntimamente a un hombre y hablarle al corazón, lo conduce a la soledad. Si se trata de un hombre llamado a la vida religiosa contemplativa, Dios, para realizar su deseo, empieza separándolo del mundo”.
Fue así que en 1851, a los 23 años de edad, Jússef deja el hogar materno e ingresa en el Monasterio de Nuestra Señora, en Maïfuq, donde adopta el nombre de Charbel, en honor al mártir de Edessa, del siglo segundo.
De Maïfuq a San Maron de Annaya
Sin embargo, con ese deseo de aislarse del mundo ardiéndole en el alma, Maïfuq ciertamente no era el ambiente más propio para la realización de su ideal. Aunque allí llevara un vida de oración y trabajo, como la santa Regla pedía, el contacto con los campesinos vecinos le perjudicaba mucho su recogimiento.
Cierto día cuando los novicios se ocupaban de su tarea diaria, sacando las hojas y cáscaras de las moreras, para la cría del gusano de seda, una chica que trabajaba al lado, con la intención de poner a prueba el silencio y seriedad de Charbel, le tiró a la cara un capullo. No obteniendo ningún resultado, le lanzó otro. El joven novicio permaneció impasible, pero aquella misma noche salió del monasterio de Maïfuq, sin decirle nada a nadie, y fue a recogerse en el convento de San Maron de Annaya, situado a cuatro horas a pie.
Allí reinició el noviciado, separado del mundo por una severa clausura, observando la Regla que lo guiaba en las vías de la contemplación, del recogimiento, de la oración y de la obediencia. Dos años después recibió el hábito de los maronitas —túnica negra, capucha en forma de cono y cordón hecho de piel de cabra— y pronunció los votos de pobreza, castidad y obediencia. Desde entonces, fue un monje sumergido en el anonimato y en sus coloquios con Dios.
Aunque hiciera todo lo posible para lanzar su persona en el olvido, su santidad se volvió notoria a los otros religiosos. Por decisión del superior y del consejo de la comunidad, fue admitido a las órdenes sagradas y tras los estudios necesarios recibió la ordenación presbiteral en 1859.
Charbel celebraba el Santo Sacrificio con la máxima dignidad y con una Fe tan viva, que con frecuencia, durante la Consagración, las lágrimas le caían de sus ojos oscuros y profundos, los cuales eran como dos ventanas abiertas para el Cielo. Y quedaba de tal modo absorto en la contemplación que no prestaba atención alguna a eventuales ruidos o alborotos.
Modelo de obediencia y pureza
Desde el noviciado hasta su último aliento, se destacó como un monje ejemplar en la obediencia y en la observancia de la Regla. Al punto que cuando el superior ordenaba a otro monje que hiciera algo muy penoso, era frecuente oír una respuesta como ésta:
— ¿Piensa usted, por casualidad, que yo soy el padre Charbel?
En cierta ocasión, siendo aún novicio, un sacerdote quiso poner a prueba su paciencia. En el momento de trasladar de un sitio a otro los instrumentos de labranza, empezó a amontonar  sobre sus hombros sacos de semillas, piezas de arado, herramientas y otros materiales… Cuando terminó, veía en medio de la carga el rostro sonriente de Charbel que repetía la censura de Jesús a los doctores de la Ley: “Ay de vosotros, que imponéis a los demás cargas insoportables…” (Lc 11, 46). Todos se reían de ese dicho sutil y se apresuraban por librarlo del exceso de peso. sobre sus hombros sacos de semillas, piezas de arado, herramientas y otros materiales… Cuando terminó, veía en medio de la carga el rostro sonriente de Charbel que repetía la censura de Jesús a los doctores de la Ley: “Ay de vosotros, que imponéis a los demás cargas insoportables…” (Lc 11, 46). Todos se reían de ese dicho sutil y se apresuraban por librarlo del exceso de peso.
Brilló también de modo especial en la lucha para preservar la virtud de la castidad, con actos de heroísmo extremos, sin que jamás demostrase a los otros las mortificaciones que padecía. La Regla de la Orden incita a los monjes a refrenar con todo su empeño los propios sentidos. Entre otras actitudes de vigilancia, los exhorta a evitar cualquier conversación con personas del sexo femenino, aun tratándose de parientes. San Charbel fue más lejos: hizo y cumplió el propósito de no mirar nunca la cara de una mujer.
El don de hacer milagros
Tuvo el don de hacer milagros y lo ejerció con su acostumbrada humildad.
En cierta ocasión, una pobre mujer hemorroísa, cuya enfermedad resistía a cualquier tratamiento, encargó a un mensajero que entregara al padre Charbel una determinada cantidad de dinero y le pidiera que le enviase una correa bendecida. En el Líbano existe una devoción mariana por la que en situaciones de emergencia —calamidades públicas, epidemias, guerras, etc.—, los jefes de familia llevan a la iglesia un velo de seda o algodón; esos velos son entrelazados y quedan suspendidos en torno de la capilla, hasta que la Virgen haga cesar la desgracia. El padre Charbel cogió uno de esos velos, que estaba en la imagen de Nuestra Señora del Rosario, y se lo entregó al mensajero, diciéndole:
— Que la mujer se ciña con este velo, y quedará curada. En cuanto a la limosna, déjela sobre el altar, que el padre proveedor irá a recogerla. Y la mujer quedó curada.
En la ermita de San Pedro y San Pablo
Visto que la soledad lo atraía desde la infancia, y que en el monasterio de Annaya vivía ya prácticamente como anacoreta, fue transferido a la ermita de San Pedro y San Pablo, a poca distancia del monasterio. Tenía entonces 47 años, y allí permaneció hasta el día de su muerte, que ocurrió 23 años después.
Su oración en ese lugar era tan solo interrumpida por el cultivo de la vid y otros trabajos en la ermita. Y la única comida del día, cerca de las tres de la tarde, acababa siendo un ejercicio de penitencia, por lo exiguo y pobre del alimento. Su devoción a María era incomparable. Repetía continuamente su nombre bendito, y cada vez que entraba o salía de su celda recitaba, de rodillas, la salutación angélica ante una imagen pequeñita que allí estaba.
Proverbial era también su paz de alma. Un día de tempestad, un rayo derrumbó parte del ala meridional de la ermita, tiró una pared de la viña y quemó, en la capilla, los manteles del altar, mientras el santo monje allí se encontraba en oración. Dos ermitaños acudieron al lugar y lo vieron en la más apaciguante tranquilidad.
— Padre Charbel, ¿por qué no se ha movido para apagar el fuego?
— Querido hermano, ¿cómo podría hacerlo? Ya que inmediatamente después de incendiarse, el fuego se extinguió…
De hecho, como el incendio fue rapidísimo, juzgó él ser más importante continuar con sus oraciones, sin perturbarse.
Nacimiento para la vida eterna
Cuando celebraba la Misa el día 16 de diciembre de 1898, en el momento en que comulgaba la  Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, un repentino ataque de apoplejía lo dejó paralizado, sin poder concluir el Santo Sacrificio. Socorrido sin demora, fue llevado a su pobre celda, donde permaneció ocho días entre la vida y la muerte, con intervalos de lucidez durante los cuales rezaba breves oraciones. Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, un repentino ataque de apoplejía lo dejó paralizado, sin poder concluir el Santo Sacrificio. Socorrido sin demora, fue llevado a su pobre celda, donde permaneció ocho días entre la vida y la muerte, con intervalos de lucidez durante los cuales rezaba breves oraciones.
En la vigilia de Navidad, mientras la Iglesia conmemoraba la venida al mundo del Niño Jesús, nació para la eternidad aquel santo monje maronita, el primer oriental que era canonizado según la forma usada en la Iglesia Católica latina.
Sus restos mortales fueron sepultados en una fosa común, juntamente con los demás monjes fallecidos, como pedía la santa Regla. Y desde aquel momento el cementerio pasó a ser iluminado de noche por una suave y misteriosa luz. Éste y otros prodigios, unidos a su fama de santidad, llevaron a transferirlos a una nueva tumba, en la pared de la cripta de la iglesia de San Maron.
La zanja donde San Charbel fue enterrado era tan húmeda que, al hacer su exhumación, el cuerpo apareció completamente encharcado, pero milagrosamente íntegro y flexible, transpirando un líquido rojizo de agradable olor. Y cuando el nuevo nicho fue abierto, en 1950, 1952 y 1955, se constató que aún continuaba maleable e incorrupto.
Su modélica vida monástica y los numerosos milagros realizados por su intercesión llevaron al Papa Pablo VI a beatificarlo el 5 de diciembre de 1965, días antes de la clausura del Concilio Vaticano II, y a canonizarlo el 10 de octubre de 1977.
Ejemplo también para nosotros
El ejemplo de San Charbel Makhlouf indica un camino también para nuestros días, pues el silencio y la oración constituyen un valioso auxilio para solucionar las angustias y aflicciones del hombre contemporáneo.
Se engaña quien piensa que el recogimiento es privilegio exclusivo de los religiosos de clausura. Está al alcance de todos nosotros, pues “la fuente de la verdadera soledad y del silencio no está en las condiciones o en la calidad del trabajo, sino en el contacto íntimo con Dios. […] El silencio, así entendido, puede encontrarse en la calle, en el estrépito del trabajo de la fábrica, en las actividades del campo, porque lo llevamos dentro de nosotros”.2
(Revista Heraldos del Evangelio, Julio/2009, n. 91, pag. 34 a 36)
» Volver
|